

Musicólogo-Guitarrista
Pocas músicas despiertan tantas pasiones, confusiones y
debates como el jazz. ¿Género, lenguaje, tradición, actitud? A lo largo del
siglo XX y lo que va del XXI, el jazz ha sido definido desde múltiples
dimensiones: como arte mayor, como música popular, como símbolo de libertad o
incluso como objeto de mercantilización cultural. Desde la musicología, el jazz
se presenta no solo como una práctica sonora, sino como un fenómeno social,
histórico y político que expresa, a través del ritmo, la improvisación y la
interacción, las tensiones de un mundo en transformación.
El jazz nace hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX
en el sur de Estados Unidos, especialmente en Nueva Orleans, como resultado del
cruce de tradiciones afroamericanas (blues, spirituals, work songs) con
elementos de la música europea (armonía tonal, instrumentos de orquesta,
marchas). Este mestizaje no fue armónico ni casual: fue la consecuencia de una
historia de esclavitud, segregación y resistencia, que encontró en la música un
canal de expresión comunitaria y afirmación identitaria. Como señala Ted Gioia
(2019), “el jazz fue desde el inicio una forma de subversión cultural, una
música de los márgenes que desafiaba las convenciones sociales y estéticas del
mundo blanco dominante”.
Desde una perspectiva analítica, el jazz se caracteriza
diferentes elemneto donde hay tres centrales: la improvisación, el swing y la
interacción colectiva. La improvisación no es mera espontaneidad: según Paul
Berliner (1994), se trata de una técnica altamente desarrollada, que combina
memoria, creatividad y respuesta instantánea en un marco de reglas compartidas.
El swing, difícil de definir pero inconfundible al oído, implica una sensación
rítmica particular, una especie de elasticidad temporal que invita al
movimiento y al diálogo. La interacción —clave en el jazz— transforma cada
interpretación en un proceso comunicativo: “El jazz no se toca, se conversa”,
resume Ingrid Monson (2007), subrayando su dimensión social y política.
A lo largo de su historia, el jazz ha atravesado múltiples
transformaciones: del New Orleans al swing, del bebop al free jazz, del
jazz-rock a las fusiones globales del siglo XXI. Cada una de estas etapas
implicó una redefinición estética y cultural del género. Como advierte Scott
DeVeaux (1991), hablar de jazz requiere una mirada histórica sensible a sus
disputas internas: lo que para algunos fue evolución, para otros fue traición.
No obstante, esa capacidad de mutar es una de las claves de su vitalidad.
En las últimas décadas, el jazz se ha globalizado como nunca
antes. Músicos de África, Asia, América Latina y Europa ya no se apropian del
jazz estadounidense: lo reinventan desde sus propias tradiciones. Stuart
Nicholson (2005) habla incluso de un “jazz sin centro”, donde la idea de canon
se vuelve plural y descentralizada. Este jazz global no replica fórmulas, sino
que incorpora elementos autóctonos, lenguas locales, rítmicas no occidentales y
nuevos modos de producción.
¿Es posible, entonces, definir el jazz? Tal vez la mejor
respuesta sea que el jazz no es una cosa, sino un campo en disputa. Es una
música que se niega a ser fijada, una tradición que avanza desafiando sus
propios límites. Nos invita a pensar el jazz no solo como sonido, sino como
historia, identidad y posibilidad. Un arte de la escucha atenta, del diálogo
abierto y del riesgo creativo. Un acto de libertad —individual y colectiva— que
sigue resonando en cada rincón del mundo. Por Marcelo Bettoni
Bibliografía citada:
• Berliner, Paul (1994). Thinking
in Jazz: The Infinite Art of Improvisation. University of Chicago Press.
• DeVeaux, Scott (1991).
“Constructing the Jazz Tradition: Jazz Historiography.” Black American
Literature Forum, 25(3).
• Gioia, Ted (2019). Music: A
Subversive History. Perseus Books.
• Monson, Ingrid (2007). Freedom
Sounds: Civil Rights Call Out to Jazz and Africa. Oxford University Press.
• Nicholson, Stuart (2005). Is
Jazz Dead? (Or Has It Moved to a New Address). Routledge.


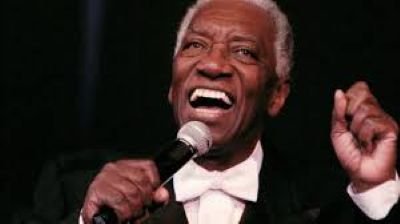



Email: jyletras@gmail.com
Facebook: Jazzmín
Facebook: Luis Oscar Vasta
Twitter: @vasta_luis
Instagram: orgullo_por_argentina
Balcarce - Buenos Aires - Argentina







